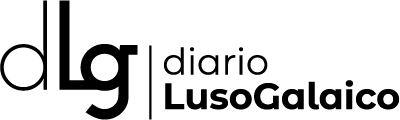Estamos como ensimismados, solos con nuestras crisis personales y colectivas. El espejo refleja nítidas semejanzas en las necesidades, casi siempre urgentes en lo aparente. Somos seres iguales en distintas circunstancias o estares, que comparten momentos, a menudo insípidos o insustanciales, resultamos víctimas de un mundo global que nos aleja de lo próximo, de cuanto nos resulta propio y consustancial: la vecindad, la cultura, la tradición, lo local, lo asumible y comprensible.
Necesitamos intimidad, es cierto. La anhelamos en el mundo de antes y la buscaremos en el de después. El encuentro con nosotros mismos seguirá siendo uno de los principales escenarios en los que preparar nuestro posicionamiento como individuos ante la comunidad, pero lo cierto es que la sociedad actual, influida por las propuestas tecnológicas, propende a diluir la relación tête-à-tête, el cara a cara, el abrazo, el consuelo de participar de afectos o gestos tangibles. Un correo, un WhatsApp, un mensaje, no responden más que a un posibilidad distinta a la cercanía física.
Hemos de reaccionar. Como colectivo hay que evitar mantenernos sentados compulsivamente en nuestra habitación, ante una pantalla, en busca de no se sabe qué compañía lejana, mientras los abuelos no tienen quién les acaricie o les pregunten si están bien, los niños juegan sin control -y sin dar la lata- en máquinas simuladoras de guerras, los solteros y los viudos, mujeres o hombres, jóvenes y mayores, queden desclasificados, en tanto no otorgamos a nuestros vecinos el respeto de saber siquiera su nombre, sus aficiones o aquello que pueda contribuir a una convivencia respetuosa y profundamente racional. Ya está bien de no agacharse ante los que caen en las calles, de disimular ante los gritos de una vecina maltratada o de permanecer indiferentes ante los colectivos marginales o empobrecidos.
No quiero generalizar. La soledad no afecta a todo el mundo, pero sí a una buena parte de la sociedad. La familia y la amistad están tan seriamente amenazadas como los valores reconocibles, sin dogmatismos, que permiten compartir el hábitat de cada uno.
Se impone y casi se tolera al 100% lo diferente -solo los extremistas lo repudian-; se camina hacia la igualdad de géneros, si bien de manera lenta y con ciertos radicalismos, incluso más intolerables que el propio grave mal de la discriminación que los inspira. Al tiempo nace una cierta clase de exclusión que es probable que tenga mucho que ver con la inversión de la pirámide demográfica, el envejecimiento, y la despoblación rural -la convivencia en los pueblos siempre ha sido más cercana que en las ciudades-, pero sobre todo se debe al aislamiento impuesto por la atención que reclaman los móviles y los ordenadores.
El problema no es nuevo, aunque con la globalización ha adquirido nuevos matices. Hannah Arendt, una de las filósofas más influyentes del siglo XX, ya decía en La vida del espíritu (1973), que cuando estamos “solos con nosotros mismos”, incluso somos seres dialécticos porque podemos hablar solos, podemos pensar y reflexionar sobre nuestras propias acciones. Somos “dos en uno”, o, en palabras de la pensadora judía de origen alemán, nacionalizada estadounidense, “todo pensamiento, estrictamente hablando, es elaborado en soledad y es un diálogo entre yo y yo mismo”. Aun en ese contexto individual, Arendt encontraba esperanzadas razones de vínculo: “este diálogo de dos en uno no pierde contacto con el mundo de mis semejantes porque ellos están representados en el yo con el que mantengo el diálogo del pensamiento”.
En pocos años, con las máquinas, en nuestras vidas apantalladas, nos hemos vuelto más introspectivos y endogámicos. Hemos marginado a una buena parte de la población, a los que dejamos sin acceso a los fríos mundos virtuales, esencialmente a los mayores, a los que no tienen economía para pagar a las compañías tecnológicas o a los que habitan en lugares sin acceso a las redes. En ciertos órdenes las desigualdades se han acrecentado, ha nacido una nueva suerte de analfabetismo, el digital, y las posibilidades de desarrollo o proyección son discriminatorias.
Poco a poco, el ser humano con recursos se está convirtiendo en un ser asocial, en un avatar. Cada uno adquiere su propia representación gráfica, una identidad virtual de usuario digital, de consumista compulsivo de irrealidades, y se adentra de manera acelerada en un multiverso cuyos alcances están por determinar alterando así para siempre para siempre la forma de entender la vida durante los últimos siglos. Tiene sus ventajas, pero muchos peligros.
Sabemos que la soledad escogida adquiere un valor sustancial, tanto como el silencio buscado. Uno y otro, la soledad y el silencio, han tenido siempre su razón de ser. Invitan a la concentración, al conocimiento personal, a la creación, a la oración de los creyentes e, incluso, a la divagación ociosa. Es cierto que preparan para la convivencia, como bien significaba Hannah Arendt. El mejor ejemplo de esa exclusión escogida pueden ser los monjes, los monachoi, es decir, los hombres solitarios. Más es el marco en el que ha de producirse la coexistencia, y con ella la cohabitación, el acuerdo, la tolerancia, la relación o el entendimiento está siendo alterado de forma dramática al servicio de poderes que siquiera pueden ser determinados.
No tiene sentido pensar que hemos nacido para estar solos. Nos necesitamos. Cuenten conmigo para convivir. Reciban mi respetuoso abrazo en forma de palabras y no se olviden de compartirlo de manera exponencial. Gracias por estar ahí.
Alberto Barciela
Periodista