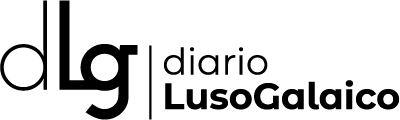|
|
Milenka terminó la transición inicial con notables dificultades físicas y psicológicas, ya que los vampiros sufren de ansiedad y otros múltiples trastornos en el tortuoso camino de adaptación a su naturaleza.
La ausencia de su familia, aniquilada vilmente, y la certeza de que no podría volver a ver a sus amigos, contribuyeron a ello. Tuvo que olvidarse del placer de comer un pastel o de la sensación que regala la caricia de los rayos del sol sobre la piel. Tenía veinte años y los tendría a perpetuidad. Una edad efervescente, excitante… ¡pero cuántas experiencias le estarían vetadas por no ser normal! Tener un bebé al que apretar contra su pecho, viajar alrededor del mundo para disfrutar de los paisajes en su apogeo de luz, vivir de la danza, su pasión, envejecer junto a un hombre del que estuviera locamente enamorada… ¡y millones de cosas más!
Dándole vueltas al espinoso tema de la falta de intimidad, sintió sed; una sed intensa y repentina que le raspaba las paredes sonrosadas de su garganta y le producía un horrible malestar general que, por lo visto, era típico de los neófitos. Necesitaba aplacar de manera inmediata aquella ansia voraz.
¿Merecía la pena una eternidad durmiendo en un cuarto hermético, lúgubre y oscuro? Aunque estuviera forrado con exquisitas sedas de la India, se sentía acorralada en el perímetro de un sótano, o, mejor dicho, de una catacumba por mucho que su dueña lo tuviera acondicionado como la coqueta planta subterránea de un palacio y le hubiera puesto un nombre que oscilaba entre lo cool y lo pedante —aún no había decidido cuál de los dos calificativos era el correcto—. Sin duda, habría preferido una cabaña con ventanas diminutas y un cielo azul tras ellas, sin cortinajes, ni mobiliario antiguo, ni obras de arte de precios inalcanzables para la inmensa mayoría de los mortales. ¡Ah, los mortales! Ahora les extrañaba. ¡Y les envidiaba! Pero no había tenido elección. Su huída del país fue un estrepitoso fracaso. En cuanto ella y los suyos pasaron la frontera, un espía les interceptó y les siguió hasta su destino final: España. Qué sangre fría y qué maldad había que reunir para exterminar a una familia entera e inocente, cuyo único pecado fue la búsqueda de una vida mejor.
Debía vengarles o no descansaría nunca. ¿Descansar? ¡Qué tontería! Su alma ya no volvería a estar en paz. ¡Pero les vengaría igual! Aunque todavía estaba aprendiendo a usar sus nuevas facultades, ya percibía de forma patente algunas de ellas. Por ejemplo, cada vez que pensaba en aquel desgraciado —el detestable ser que truncó su camino hacia la felicidad— le llegaba a su cerebro, como un destello, la información del lugar donde se encontraba. Sabía que, ejecutada su nefanda misión, había regresado a Rusia y, actualmente, residía en Samara, en una casa con vistas al Volga; incluso afinando, podía adivinar qué estaba haciendo en aquel preciso momento.

A pesar de ello, no se sentía preparada para ir a por él. Demasiados recuerdos, infinidad de cambios y muy poca experiencia. Aún estaba aprendiendo a llevar su no vida, a alimentarse, a descansar y… a obedecer a Mariana. ¡Qué carácter tenía! La noche en que se probó, sin su permiso, un par de zapatos de su maldita colección, se puso furiosa y hasta amenazó con clavarle una estaca en el corazón si volvía a hacerlo. ¡Poseía cientos, miles quizás! ¿Qué importancia tenía un par? ¡Era una histérica, una vieja loca! Sin arrugas ¡pero vieja! ¡Y también loca! Sí, le había salvado la vida pero, ¡a qué precio! Ahora se encontraba prisionera y no podía siquiera pensar libremente porque Mariana hurgaba en su interior, escudriñaba hasta en lo más hondo de su ser con total impunidad. ¡Una injerencia inaceptable que tenía que aguantar hasta que aprendiera a combatir!
Milenka, sin apenas comprender, la observaba con sus ojos grises en los que diminutos vasos sanguíneos de un rojo brillante comenzaban a hacer aparición borrando el blanco impoluto de su esclerótica.
Dándole vueltas al espinoso tema de la falta de intimidad, sintió sed; una sed intensa y repentina que le raspaba las paredes sonrosadas de su garganta y le producía un horrible malestar general que, por lo visto, era típico de los neófitos. Necesitaba aplacar de manera inmediata aquella ansia voraz. Buscó, refunfuñando, una de las bolsas de sangre que Mariana, con la previsión propia de una madre mala, le había dejado a su alcance. ¡Qué fácil satisfacer la necesidad de líquido abriendo un grifo y llenando un vaso de agua! Nunca había reparado en ello y ahora lo veía como un verdadero privilegio. Su actual idiosincrasia le obligaba a sobrevivir a base de sangre recolectada de un donante vivo —la carroña no era saludable— y con unas condiciones de temperatura y conservación especiales. ¡Toda una complicación!
Por fortuna, encontró rápidamente la bolsa de capacidad estándar —450 mililitros— y una válvula para poder vaciarla cómodamente. No era mucho, pero valía para mitigar este desmedido apetito.
Aunque le había dejado una copa de cristal de Sèvres sobre una pequeña bandeja de plata repujada en Sevilla, Milenka se bebió el elixir con delectación directamente del envase, a ruidosos sorbos y sin atisbo alguno de la rígida educación que había recibido. Como era de esperar, se le derramó por la cara y el vestido, manchando también la llamativa alfombra pakistaní que ocupaba casi toda la superficie de la habitación. Aunque saciada, la angustia no desapareció. Antes al contrario, fue en aumento. ¡Qué raro! ¿Y si Mariana no regresaba a tiempo para reponer la comida? ¿Por qué solo le había dejado una unidad? ¿Para hacerle sufrir? ¿O para matarla definitivamente con una lenta agonía? Los intervalos entre una ingesta y otra eran cortos. No sabía cómo llamar al servicio ni qué decirles. No podía o, más bien, no debía gritar ni pedir socorro. Intentó tranquilizarse y recuperar el control tumbándose en el sofá tapizado en seda salvaje. Cerró los ojos e imaginó estar en una playa, en libertad, y no atrapada en aquel búnker con una vampira psicópata.
—Querida, ya estoy aquí.
La suave voz de su carcelera le sonó a melodía celestial -o infernal según se mire- despertándola de su evanescente ensueño.
—Me encuentro mal—musitó Milenka con amargura. —He bebido. Y no tengo sed, sin embargo no estoy bien.
Mariana sonrió con algo de malicia.
—Pequeña, tu indisposición es el signo evidente de que ha llegado el momento de instruirte en las artes de la caza. Si creías que podíamos subsistir a base de esos espantosos sacos de plástico rellenos de ambrosía, lamento decirte que no. Tan solo son un paliativo, un fugaz calmante para poder pasar inadvertidos en esta sociedad enferma y cruel.
Milenka, sin apenas comprender, la observaba con sus ojos grises en los que diminutos vasos sanguíneos de un rojo brillante comenzaban a hacer aparición borrando el blanco impoluto de su esclerótica.
—El secreto y la estúpida incredulidad humana nos mantienen a salvo— continuó la dama. —Si no, la eternidad sería una quimera, te lo aseguro. Arderíamos en vulgares y sucias piras comunitarias como las brujas en tiempos de la Santa Inquisición o, lo que es peor, nos trincharían como a repugnantes pollos de granja. ¡O ambas cosas, tal vez!
Se hizo un largo silencio. La joven trató de asimilar sus palabras. No tenía instinto depredador. En su otra vida, era vegana, ecologista y defensora de los animales. Nunca imaginó que a estas alturas los vampiros continuaran con métodos tan rudimentarios para nutrirse. ¡Estaban en el siglo XXI! ¿Qué le estaba contando? ¿Qué quería decirle exactamente? ¿Tendría que asesinar a seres vivos para sobrevivir y después chuparles la sangre? ¿O la parte fea la haría ella en su lugar y continuaría trayéndole el almuerzo? En unos segundos, una ola de desconcierto y tristeza la golpeó.
Mientras, Mariana aprovechó para descalzarse. Llevaba unos zapatos de charol rojo fabricados a medida en un taller de Italia que disponía de su horma y le proveía habitualmente de apetecibles y lujosas novedades. Salpicados de rubíes, tenían un tacón ancho de catorce centímetros que consideraba “de lo más cómodo para ir de sport” cuando el horario de invierno le daba la oportunidad de salir a la calle a las siete de la tarde y la noche le otorgaba la imprescindible protección.
Como su interlocutora seguía sin articular palabra, volvió de nuevo al tema mientras se ponía unos delicados mules de estampado floral —su calzado preferido para estar en casa—.
—Hoy asistirás a la primera clase. Tranquila que, en principio, sólo vas a mirar, pero si en algún momento quieres participar, siéntete libre para hacerlo, querida. No te reprimas. ¡Deja a tu espíritu volar y a tu boca morder!— exclamó soltando una carcajada que a Milenka le pareció de lo más siniestro.
Con una de sus heladas manos, tocó un timbre que había en la pared y en cuestión de segundos apareció Francisco, el mayordomo, con su librea impecable y un gesto altivo adherido al cargo por pertenecer a la más alta jerarquía de la servidumbre.
Fue entonces cuando Mariana dio un paso atrás para tomar impulso y saltó violentamente sobre el cuello de la criatura, que cayó de inmediato al suelo. Henchida de bestialidad, lo apretó con sus fauces extrayendo la esencia. A un gritito ahogado de la víctima le siguieron roncos gruñidos de placer de su atacante.
—Francisco, traiga a la nueva, la que contratamos hace dos semanas. Me temo que va a ser despedida. Por favor, usted no le adelante nada, como es habitual. Que luego vienen aquí llorando y es muy desagradable. No tengo que aguantar sentimentalismos de niñas huérfanas incompetentes.
—A sus órdenes, señora—respondió muy bajito aunque las mujeres le escucharon a la perfección, ya que gozaban de un sentido del oído considerablemente agudizado.
A Milenka no le pareció un plan apetecible presenciar el despido de un miembro del servicio ¿Por qué tenía que hacerlo ahora que ella se encontraba tan mal? ¿No iban a salir de caza? Era una sádica. ¡Quién lo diría con aquella belleza serena de aspecto frágil! Quizás era todo una fachada para encubrir la podredumbre de dentro.
Francisco ya se había retirado cuando Mariana bajó la intensidad de la luz con un eficaz chasquido de sus dedos.
Se oyeron unos pasos. Alguien estaba bajando las escaleras y se dirigía hacia ellas. Bajo el marco de la puerta, se dibujó la silueta de una mujer vestida toda de negro, a excepción del mandil y la cofia blancas.
—Buenas tardes. ¿Deseaba algo la señora?
—Acércate, querida— susurró con aparente amabilidad la dueña del palacio.
La chiquilla se aproximó confiada aunque algo nerviosa porque era del todo extraordinario tener a la señora a tan corta distancia. La fragancia de azahar que la perfumaba penetró en su órgano olfativo y le tranquilizó en cierta medida: el aroma floral era balsámico, hogareño, entrañable… y presagiaba cosas buenas y agradables.
Fue entonces cuando Mariana dio un paso atrás para tomar impulso y saltó violentamente sobre el cuello de la criatura, que cayó de inmediato al suelo. Henchida de bestialidad, lo apretó con sus fauces extrayendo la esencia. A un gritito ahogado de la víctima le siguieron roncos gruñidos de placer de su atacante.
Milenka, observadora del grotesco espectáculo, comenzó a sentir un sensual cosquilleo, una excitación similar a la de los segundos anteriores a un orgasmo. En un instante, algo se desbloqueó en su interior, como cuando un dique se rompe para liberar toneladas de agua contenida. El ansia se superpuso a su voluntad represora y la sed de sangre caliente la invadió por completo. La fuerza del instinto hizo asomar sus nuevos colmillos, afilados y cortantes como los de un animal salvaje, que brillaron antes de hundirse en la yugular de la presa.
Formando una figura simétrica espeluznante, las dos vampiras se alimentaron del intrincado sistema venoso de la muchacha que todavía estaba viva y consciente.
Silvia Rodríguez Coladas